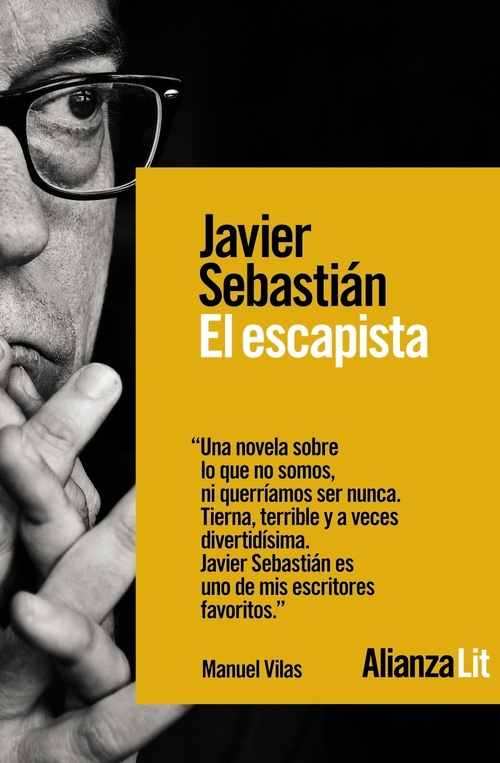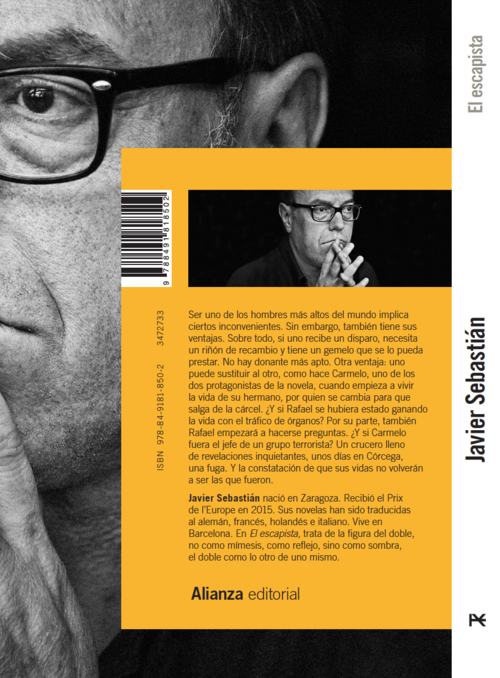Una novela sobre lo que no somos, ni querríamos ser nunca. Tierna, terrible y a veces divertidísima. Sigo a Javier Sebastián desde su primera novela, uno de mis escritores favoritos.
Manuel Vilas
Yo he llegado a tener más de cincuenta cartas de famosos. Sin embargo, los comienzos fueron duros y tuve que esforzarme mucho. Le escribí al jugador de baloncesto Arvydas Sabonis cuando se retiró. Con sus 2,21 de estatura, supuse que íbamos a hacernos amigos. Todavía lo recuerdo corriendo por la cancha en esos memorables partidos que retransmitían por televisión. Era emotiva mi carta, hasta donde yo puedo serlo. Pero no me contestó. Lo mismo me ocurrió con otros.
Probé con los que despuntaban menos, porque ahí sí que había dónde elegir. Hubo un actor de comedia de los años 70, por entonces en horas bajas, al que le escribí por lástima, para que se hiciera ilusiones pensando que al menos tenía un admirador, no creo que nadie más le hubiera escrito nunca.
Le escribí incluso a un muerto, aunque eso fue por equivocación. Era el dueño de una tienda de material de oficina, que se hizo famoso resolviendo raíces cuadradas a toda velocidad y sin necesidad de papel. Le mandé una de mis cartas más emotivas. Más tarde supe que llevaba muerto una temporada.
Hasta que un día mi hermano Carmelo se enteró de mis manejos.
Engáñalos y te harán caso, me dijo. Haz como que eres otra persona.
Según él, hay una correlación entre la superchería y el éxito. Carmelo adoraba las correlaciones, las veía a todas horas. Yo en cambio nunca he tenido inventiva, ni para las correlaciones ni para nada. Así que le pedí que fuera mi socio. Solo tenía que escribir por mí esas cartas y le daría un veinte por ciento de los beneficios. Mi hermano Carmelo andaba justo de dinero y pidió un tercio. En seguida estuve de acuerdo, porque, como hasta entonces los beneficios habían sido prácticamente cero, un tercio de cero era cero.
A todo eso había que añadir que yo por aquel entonces conocí a una persona que tenía muchos amigos entre los coleccionistas. Esa persona trapicheaba con cuchillas de afeitar de otras décadas, condecoraciones militares, chapas de botellas de cerveza, órganos humanos.
Lo que hiciera falta, me dijo.
¿Qué quería decir con eso de órganos humanos?
Nada, maneras de hablar.
Él fue quien me enseñó que el precio de las cartas dependía no solo de que estuvieran escritas a mano, sino también del momento en que se hallara la vida del remitente, pues se daban variaciones. Tanto era así que hubo quien estuvo guardando media docena de cartas de amor que el presidente francés François Mitterrand le envió en 1965 a su amante, Anne Pingeot, a la espera de que muriera para que rindieran mejor.
Multiplicó por quince la oferta que había recibido unos meses antes. Y aun así no las vendió. Nadie sabía a qué esperaba.
No, a ver un momento, insistí, ¿qué es eso de órganos humanos?
Pero la persona con muchos amigos entre los coleccionistas ya no quiso contestar, se limitó a enseñarme que, por encima de todo, la ganancia dependía del contenido de la carta. Y yo sabía que mi hermano Carmelo tenía talento para sacarle a un famoso un par de frases controvertidas.
Déjame a mí, me decía Carmelo. Veamos, ¿para quién es esta?
Para Valentina Tereshkova, primera mujer que viajó al espacio.
Me quitó el papel de las manos y se puso a escribir.
Señora Tereshkova, me llamo Elisa Ventura, soy monja del colegio para chicas de Santa Clara y cada vez que miro las estrellas pienso en usted. No me queda mucha vida, pues acabo de cumplir los 97. Pero, dicho sea entre mujeres, estoy segura de que cuando me muera haré algo parecido a un viaje espacial como el suyo alrededor de la Tierra.
Así empezaba la carta.
¿Lo ves? Solo tienes que ponerle un poco de fantasía, me dijo.
Tenía que reconocerlo, aquello era un primer paso muy bien dado. Pero luego había que conseguir la dirección y a alguien que tradujera la carta.
Mandé dos copias. Una a la antigua sede del Partido Comunista de Máslennikovo, allí nació Valentina Tereshkova y alguien se la haría llegar a su domicilio. Otra copia fue para el director de operaciones del cosmódromo de Baikonur, al sur de Kazajistán, que fue desde donde salió la nave Vostok 1 hacia la órbita terrestre.
Dos meses más tarde apareció un sobre en el buzón con franqueo ruso. Nunca supe si era Tereshkova quien remitía la carta, pues no la abrí. Temía que fuera una advertencia del KGB para que no metiera las narices en sus asuntos, con todo lo que eso significa.
La vendí sin saber qué decía. Nada más ver la carta, la persona con muchos contactos entre los coleccionistas me llevó a un cuarto trasero y me pagó tres veces más de lo que podía esperarse. Una cosa llevó a la otra y fuimos cogiendo confianza, hablamos de los adelantos técnicos, del dolor de cabeza que da la subida de los precios. Y un día en que fui a verlo con media docena de palabras escritas por Steve McQueen le pregunté si había alguna forma de ganar más dinero que con las cartas.
Hay una forma, dijo.
Fue a encenderse un cigarrillo, pero se lo pensó mejor y lo devolvió al paquete, igual ya había fumado demasiados aquel día. Se puso de pie y dijo que lo siguiera, porque yo era la persona que estaba buscando. Me condujo otra vez hasta el cuarto trasero y me ofreció licores, podía tomar lo que quisiera y sin ningún límite. Como si estuviera en mi casa. Pero yo no veía botellas y me quedé en medio del cuarto sin saber qué hacer, hasta que me indicó una especie de mueble bar refrigerado con puerta de cristal.
¿Ves esa caja de poliespán que hay dentro? Es para los transportes y tiene que estar fría. Pero no se te ocurra abrirla.
Y eso que no parece que seas de los que ponen reparos. Ahora está vacía, pero otras veces no.
Pues justamente ahí es donde está el negocio.